Mg. Ps. Nicolás Fernández
Nicolás Fernández Rodríguez Psicólogo Clínico - Comunitario...
Precio Programas:
Descuento de programas:
Subtotal:
Descuentos:
Subtotal - Descuentos:
Total:
Ir a pagarTu carro esta vacío

Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el día internacional de los derechos humanos. Frente a ello, el especialista y colaborador de Adipa, Mg. Ps. Nicolás Fernández nos compartió su reflexión entorno a la temática en la actualidad. ¡Continúa leyendo esta columna de opinión!


En el Día de los Derechos Humanos, es inevitable detenerse a reflexionar sobre todas las aristas que componen la dignidad (esa palabra tan amplia, pero tan concreta a la vez). Entre ellas, la salud mental es una dimensión fundamental. Sin embargo, sigue siendo una de las más olvidadas en las discusiones sobre derechos fundamentales. En Chile, un país marcado por profundas desigualdades económicas y sociales, la salud mental no es solo un desafío sanitario; es un reflejo directo de una crisis en los derechos humanos.
No podemos seguir entendiendo la salud mental como un problema exclusivamente individual o clínico. Está completamente atravesada por las condiciones sociales, políticas y económicas que moldean nuestras vidas. Para hablar de depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental, no basta con mirar los síntoma. Es necesario reconocer cómo las políticas públicas, el entorno social e incluso los sistemas de poder configuran estas experiencias. Porque más que solo problemas “de la mente”, los trastornos de salud mental son también una expresión de los malestares de nuestra época.
El acceso limitado a la atención, un financiamiento estancado, el estigma que rodea a los trastornos mentales y las desigualdades estructurales son barreras que dejan a miles de personas sin el apoyo que necesitan. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile la salud mental enfrenta desafíos graves: desde la falta de infraestructura y profesionales capacitados hasta la concentración de recursos en las zonas urbanas, lo que margina aún más a las comunidades rurales e indígenas. Esto en contextos de dos sistemas que conviven y compiten en nuestro país, el público y el privado.
Hablar de salud mental y derechos humanos es mucho más que garantizar tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Es, sobre todo, reconocer y transformar las condiciones que generan sufrimiento. Es asumir que la desigualdad, la pobreza y la exclusión no son sólo contextos, sino factores que agravan los problemas mentales. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, les invito a lo siguiente: no podemos seguir ignorando la relación entre justicia social y bienestar mental.
En los últimos años, la salud mental ha empezado a ganar espacio en las agendas públicas, y no es para menos. Sin embargo, en Chile, los avances legislativos, como la Ley 21.331 de 2021 que reconoce la salud mental como un derecho humano, todavía se quedan cortos frente a los enormes desafíos sociales y estructurales que perpetúan esta crisis. Hay una brecha gigante entre lo que dice la normativa y lo que realmente ocurre en el día a día. Y esa distancia no es cualquier cosa: es una deuda importante en términos de derechos humanos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental en algún momento de su vida. Para quienes enfrentan trastornos graves, la situación es aún más dura, pueden llegar a vivir hasta 20 años menos que el promedio poblacional (OMS, 2022). En Chile, las enfermedades mentales representan el 13% de la carga total de enfermedad y son la segunda causa principal de años vividos con discapacidad, especialmente los trastornos depresivos, de ansiedad y el consumo problemático de sustancias (González, 2024). Aun así, el presupuesto que se destina a salud mental es apenas el 2% del gasto total en salud, una cifra que sigue estando muy por debajo del 5% que recomienda la OMS (OMS, 2021).
Las consecuencias de esta falta de financiamiento son evidentes. Falta de recursos humanos, lista de espera para la atención de especialidad, desigualdad en el acceso de territorios alejados y falta de infraestructura son algunas consecuencias que se observan. Existe una brecha importante entre lo que necesita la población y lo que está ofreciendo nuestro sistema de salud. Suena poco entendible que hoy por hoy se mantenga estancado hace 20 años el financiamiento de salud mental con la envergadura y relevancia que tiene.
Las tasas de suicidio en Chile se encuentra en 10.3 casos por cada 100,000 habitantes. Si bien esta tasa permanece estable o tiene levemente a la baja, hay grupos de particular afectación que llaman mucho la atención. Los jóvenes de 15 a 29 años, las personas mayores y, particularmente, los hombres (OMS, 2021). Además, la ansiedad y la depresión siguen siendo los trastornos más comunes en el país (Asociación Chilena de Seguridad-Centro UC, 2024). No se trata solo de cifras; detrás de cada número hay personas que enfrentan un sufrimiento que muchas veces pasa desapercibido y que pareciese que con acciones colectivas estos podrían ser remediados o abordados.
El costo económico para nuestra sociedad tampoco es menor y estudios han demostrado que invertir en intervenciones tempranas para trastornos como la depresión y la ansiedad puede generar un retorno económico de hasta tres veces el gasto inicial (Chisholm et al., 2016).
Pero hablar de salud mental como un derecho humano no es solo hablar de acceso a terapias. También es hablar de transformar las condiciones que enferman: garantizar trabajos dignos, viviendas adecuadas, comunidades solidarias y un sistema educativo que no solo valore el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional. Sin estos cambios, cualquier política en salud mental será insuficiente.
En ese sentido, avances como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una Ley Integral de Salud Mental y un sistema de pensiones más justo son pasos importantes. Ninguna soluciona el problema por sí misma, pero van en la línea correcta: construir una sociedad que ofrezca vidas más dignas y, con ellas, una mejor salud mental para todas y todos.
El estallido social de octubre de 2019 fue un momento importante en nuestra historia reciente. Puso sobre la mesa un malestar profundo que llevaba décadas gestándose. Las demandas ciudadanas se centraron en la desigualdad económica, la precarización de la vida y la falta de justicia social. Más allá de los desenlaces de los fallidos procesos constituyentes, las razones del malestar que se evidenció ese 18 de octubre se mantienen y profundizan.
La pobreza, el hacinamiento, la inseguridad laboral y la exclusión social no son solo cifras en un informe; son condiciones que golpean directamente el bienestar emocional. Según la OMS, vivir en condiciones de vulnerabilidad aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastornos mentales como la depresión y la ansiedad (OMS, 2022) y el desarrollo de la Determinación Social de la Salud es una dimensión a tomar en cuenta cada vez que hablamos de salud mental.
En Chile, la tasa de ocupación informal llegó al 27,0% en el trimestre julio-septiembre de 2024 (INE, 2024), y más del 40% de los hogares destina al menos la mitad de sus ingresos solo al pago de vivienda (Banco Mundial, 2023). Estos datos son el reflejo de una vida que muchas veces se vive al límite, sin espacio para respirar ni cuidar de uno mismo, sin espacios de ocio, de deporte o de familia. Con poco espacio para la construcción de comunidad.
A nivel político, las demandas colectivas que surgieron durante el estallido, como un sistema de pensiones más justo o el acceso universal a la educación, están directamente relacionadas con la salud mental. La inseguridad y la precariedad no solo afectan las condiciones materiales, también generan un estrés constante que, a largo plazo, tiene consecuencias en el bienestar emocional. Este vínculo muestra que los problemas de salud mental no pueden abordarse sólo desde una consulta de box o una prestación de salud mental. Hay que mirar las estructuras sociales, económicas y culturales que están detrás.
Hablar de salud mental en Chile es, inevitablemente, hablar de desigualdad. Es aceptar que no puede haber bienestar psicológico sin justicia social. Y también es reconocer que las políticas públicas no pueden quedarse en lo asistencial; necesitan transformar las estructuras que perpetúan el sufrimiento. Si algo nos dejó claro el estallido social, es que la salud mental también es un tema político. Y cualquier intento por mejorarla debe partir de las voces y experiencias de quienes han sido históricamente marginados.
Chile, como muchos otros países de América Latina, se ha convertido en un laboratorio del neoliberalismo, un modelo que no solo ha moldeado la economía, sino también las relaciones sociales, nuestras formas de vida y, por supuesto, la salud mental. Este sistema promueve la hipercompetencia y la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual, dejando de lado las condiciones estructurales que limitan o amplían las oportunidades de cada persona. Este enfoque ha calado profundamente en la cultura chilena, instalando un estigma hacia quienes enfrentan dificultades emocionales o psicológicas.
La narrativa neoliberal nos vende la idea de que la salud mental es una responsabilidad estrictamente personal. Frases como “échale ganas” o “tienes que ser más fuerte” refuerzan una lógica de autoayuda que no sólo invisibiliza las causas sociales del sufrimiento, sino que también carga de culpa a quienes no logran alcanzar ese ideal de productividad y felicidad constante. Este discurso se conecta directamente con la llamada “positividad tóxica”, que trivializa problemas graves al reducirlos a cuestiones de actitud, ignorando por completo las condiciones materiales y sociales en las que ocurren.
Junto con esto, hoy tenemos un ejército de influencers en redes sociales que fomentan estas ideas. Que en base a fragmentos editados de la realidad ocupan sus plataformas de Instagram y Tiktok para fomentar ideas de la meritocracia y el consumismo, banalizando los problemas de salud mental centrándose en problemas de hábitos o de crecimiento personal.
El individualismo, eje central del neoliberalismo, no solo transforma la manera en que entendemos la salud mental, sino que también fractura nuestras relaciones comunitarias. En Chile, esta lógica se ve reflejada en debates como el de la reforma previsional, donde algunos sectores se oponen a un modelo solidario con el argumento de que cada quien debe “rascarse con sus propias uñas”. Este tipo de pensamiento, instalado por décadas de políticas que priorizan el interés personal de unos pocos sobre el bienestar colectivo, ha debilitado las redes de apoyo, fundamentales para el bienestar emocional.
El aislamiento que genera este modelo no es solo social, también tiene una expresión política. En un país donde el 80% de las pensiones son inferiores al salario mínimo (Superintendencia de Pensiones, 2024) y donde el acceso a servicios básicos está mercantilizado, la vida de muchas personas se convierte en una constante lucha por sobrevivir. Este contexto deja poco espacio para la solidaridad o el trabajo colectivo, fragmentando aún más las posibilidades de construir comunidades que puedan enfrentar los desafíos en salud mental.
Además, el neoliberalismo ha promovido la medicalización del sufrimiento, ofreciendo soluciones farmacológicas para problemas que tienen raíces sociales profundas. Aunque los tratamientos médicos son esenciales en muchos casos, este enfoque suele invisibilizar el papel del contexto en la aparición de los problemas de salud mental, convirtiendo el malestar en un asunto meramente biológico e intrapsíquico.
El estigma hacia los problemas de salud mental, reforzado por esta cultura neoliberal, no hace más que aislar aún más a quienes transitan o viven con problemas en salud mental. En lugar de buscar soluciones colectivas, el modelo vigente responsabiliza al individuo, perpetuando un sistema que normaliza el sufrimiento como si fuera una parte inevitable de la vida moderna.
Romper con este ciclo requiere repensar cómo entendemos la salud mental. Necesitamos alejarnos de un modelo que fomenta el individualismo y avanzar hacia uno que valore la solidaridad, el apoyo mutuo y la justicia social. Reconocer que nuestras emociones y nuestro bienestar están profundamente influenciados por el entorno es el primer paso para construir políticas y prácticas que pongan la salud mental como un derecho colectivo y no como un privilegio.
Hablar de salud mental como un derecho humano significa aceptar que no podemos tratarla como un problema individual o simplemente clínico. Es mucho más que eso. Garantizar el bienestar psicológico de la población implica mirar las causas profundas del sufrimiento y poner la justicia social en el centro de las políticas públicas. Al final del día, hablar de salud mental es hablar de nuestros derechos humanos.
Un buen punto de partida es cambiar el enfoque hacia la prevención. No basta con intervenir cuando los problemas ya son evidentes, necesitamos crear las condiciones para mantener la salud en vez de centrarnos en abordar la enfermedad . Según la OMS (2022), algunos de los factores más importantes para prevenir trastornos mentales son el acceso a una educación de calidad, la seguridad laboral, la estabilidad en la vivienda y redes comunitarias fuertes. Así que, invertir en políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales no solo es justo, también es una manera directa de mejorar la salud mental.
Avanzar y profundizar nuestro modelo comunitario de salud mental no solo mejora el acceso a servicios oportunos y pertinentes, sino que también fortalece las redes de apoyo social, tan esenciales para la resiliencia comunitaria. En Chile, la Red Temática de Salud Mental ya apunta en esa dirección, promoviendo la integración de servicios en contextos locales y fomentando la colaboración comunitaria. Consolidar este modelo sería un paso clave para construir una red pública que pueda prevenir y abordar, de manera integral y eficaz, los desafíos de la salud mental en el país.
Es urgente que las políticas públicas adopten una mirada interseccional. No podemos seguir ignorando que las experiencias de salud mental varían enormemente según el género, la clase, la etnia y otros factores sociales. En un Chile cada vez más diverso, es imperante adaptarnos a estas distintas realidades.
Otro aspecto fundamental es la desestigmatización. Como sociedad, tenemos que derribar los prejuicios que siguen rodeando a las enfermedades mentales. Necesitamos una cultura más empática, que entienda, sin juzgar. Desafiar esa narrativa dañina que asocia la salud mental con debilidad o falta de carácter es algo que podemos hacer desde los medios de comunicación, en las instituciones educativas o espacios laborales. Sin duda, también desde los profesionales y técnicos de la salud.
Y, por supuesto, todo esto requiere un compromiso financiero serio. Incrementar el presupuesto público destinado a la salud mental al 5% del gasto total en salud, como lo recomienda la OMS, no es un lujo: es una necesidad urgente. Con estos recursos podríamos mejorar la infraestructura, contratar más profesionales y financiar programas innovadores que aborden las raíces del malestar.
Pero esto va más allá de las prestaciones específicas en salud mental. Aspirar a una salud mental plena va de la mano con exigir justicia social. Transformar las condiciones de vida que generan sufrimiento: la precarización laboral, la inseguridad habitacional y tantas otras desigualdades que nos afectan día a día. Tenemos que construir una sociedad donde el bienestar emocional no sea un privilegio para unos pocos, sino una realidad para todas y todos.
En un país como Chile, donde la desigualdad y el individualismo han sido tan normalizados y están tan arraigados a nuestra cultura, esta tarea es enorme. Pero también es posible. Requiere un compromiso colectivo con los derechos humanos y con la salud mental como parte esencial de nuestra dignidad.
El Día Internacional de los Derechos Humanos nos invita a detenernos un momento y reflexionar sobre esas deudas pendientes que, como sociedad, aún tenemos en la construcción de una vida digna para todas las personas. En este marco, la salud mental se presenta como una de las áreas más olvidadas y rezagadas en las discusiones públicas y en la implementación de políticas concretas. La salud mental pareciese estar y permanecer en una posición subalterna.
Al mismo tiempo, la salud mental también es un espejo de los malestares que nos atraviesan como sociedad. Reconocer la relación entre la salud mental y los derechos humanos es un paso para seguir exigiendo transformaciones profundas en nuestras estructuras sociales, económicas y culturales.
El modelo neoliberal, con su obsesión por el individualismo y la competencia, nos ha llevado a mirar la salud mental como una responsabilidad personal, ignorando todo lo que nos rodea. Este enfoque trivializa el sufrimiento colectivo y fragmenta nuestras relaciones, debilita las redes de apoyo y genera estigmas hacia quienes enfrentan problemas psicológicos. El estallido social de 2019 dejó claro que el bienestar emocional no puede separarse de las condiciones materiales y sociales en las que vivimos. Nuestra salud mental también es política.
Garantizar la salud mental como un derecho humano requiere mirarla como algo colectivo. Invertir en políticas públicas que reduzcan las desigualdades y fortalezcan las comunidades. Desde ampliar el presupuesto en salud mental hasta desarrollar modelos de atención comunitarios, el camino hacia un Chile más equitativo debe incluir la salud mental como parte fundamental de la agenda de derechos humanos.
El desafío es construir un país donde nadie tenga que enfrentar su sufrimiento en soledad. Un lugar donde la solidaridad y el apoyo mutuo sean los pilares del bienestar común. Porque, al final del día, hablar de salud mental como un derecho humano es solo un acto de justicia, es un acto de humanidad. El camino es avanzar en una Salud Mental Colectiva.

Nicolás Fernández Rodríguez Psicólogo Clínico - Comunitario...

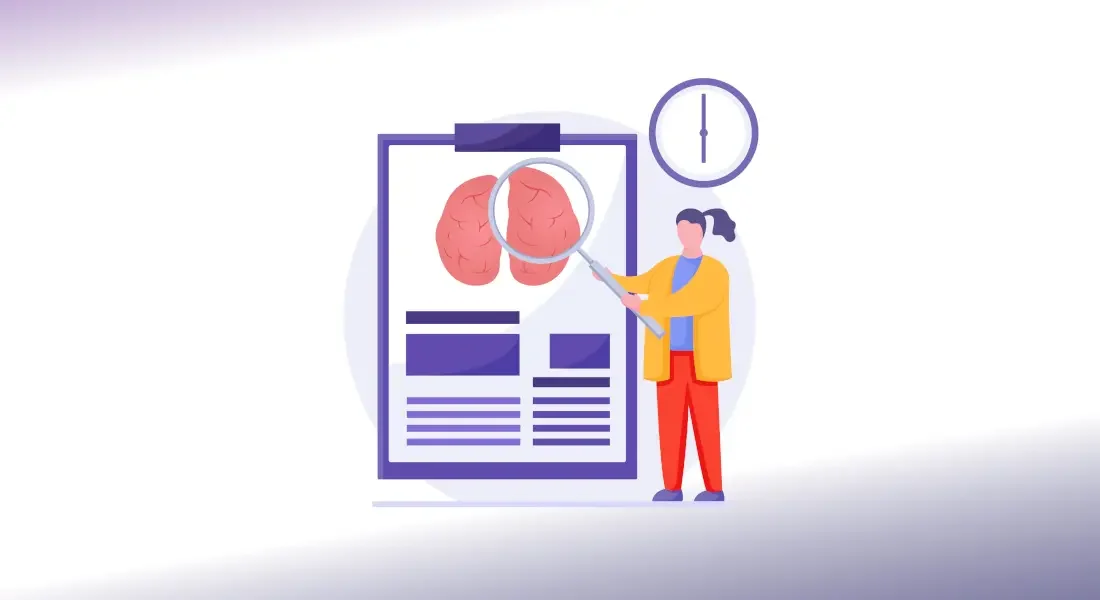
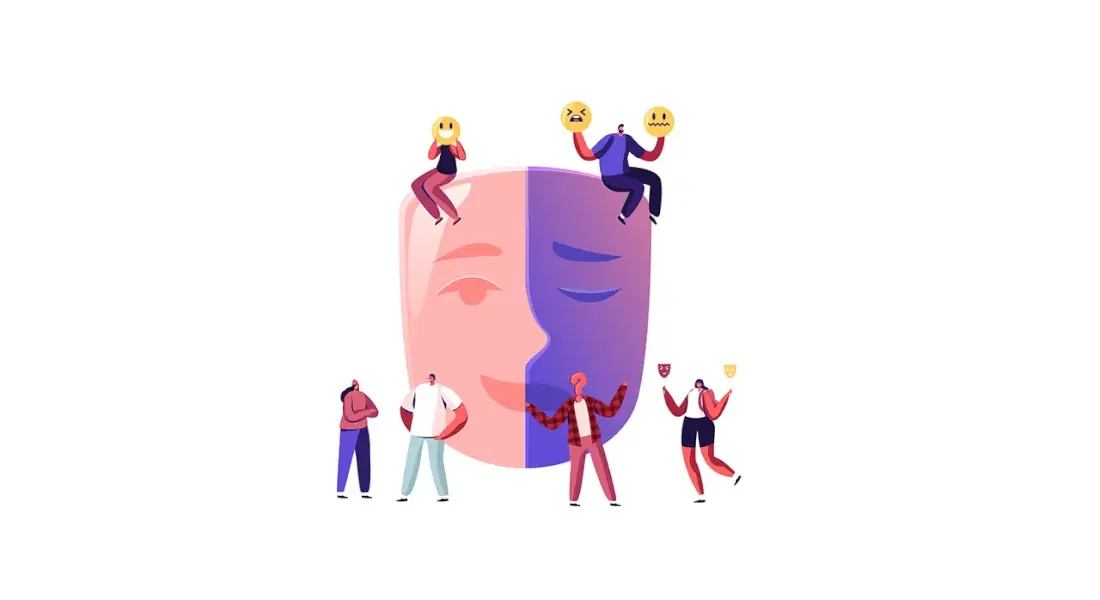

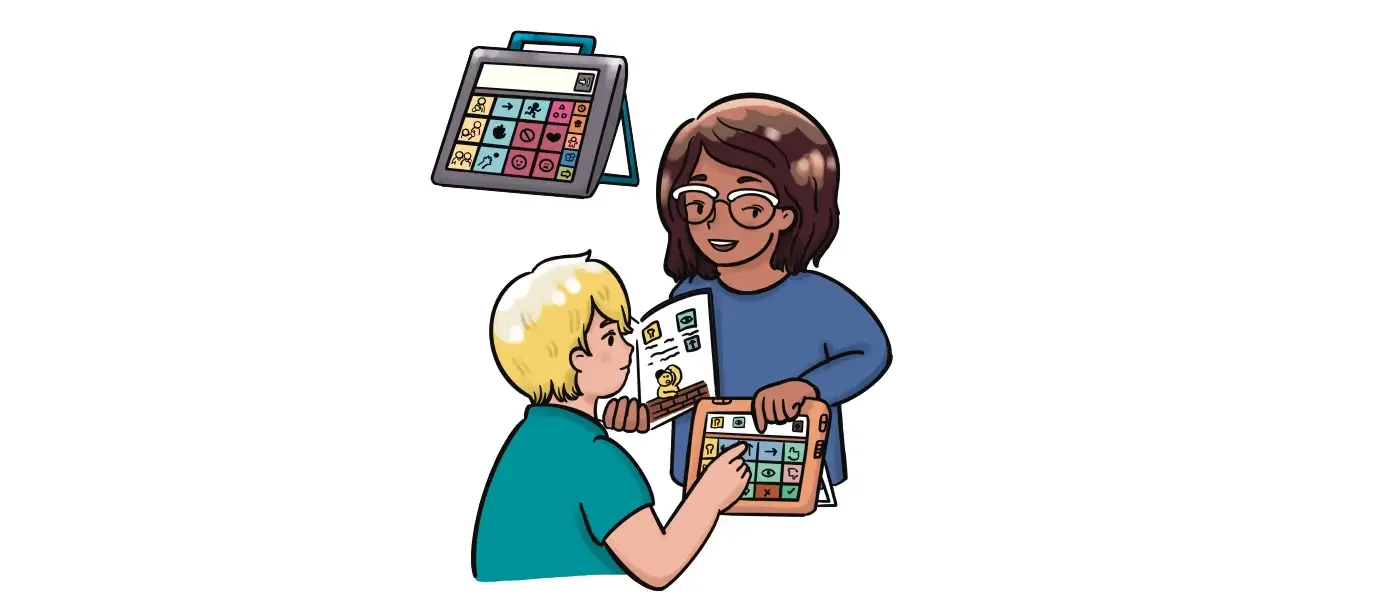


Sesiones 100% en vivo, si no puedes asistir, puedes revisar posteriormente la grabación en tu aula virtual. No aplica para acreditaciones internacionales.

Sesiones 100% en vivo, si no puedes asistir, puedes revisar posteriormente la grabación en tu aula virtual. No aplica para acreditaciones internacionales.

Sesiones 100% en vivo, si no puedes asistir, puedes revisar posteriormente la grabación en tu aula virtual. No aplica para acreditaciones internacionales.

Sesiones 100% en vivo, si no puedes asistir, puedes revisar posteriormente la grabación en tu aula virtual. No aplica para acreditaciones internacionales.

En esta noticia abordaremos la definición y propósito de un informe psicolaboral, los tipos habituales...
Leer más
El tratamiento de los trastornos afectivos representa uno de los desafíos más complejos en salud...
Leer más
El modelo cognitivo conductual (TCC) corresponde a una forma de psicoterapia focalizada, estructurada y basada...
Leer másConfirmo que he leído la información sobre este programa, disponible en el brochure y en el sitio web. Declaro cumplir con los requisitos para cursar este diplomado y me comprometo a enviar mi certificado de título, así como a firmar la carta de compromiso solicitada
Valoraciones